1
Una esfera
perfecta, roja, trémula en la punta de mi dedo. Apenas un movimiento y caerá.
Se apagarán las mil velas de la sala del trono, arderán las filias de los
regidores y el sol teñirá de fuego por última vez las cúpulas de la ciudad
alta.
Indiferentes,
los pájaros sagrados gritarán al atardecer como han hecho siempre, como siempre
seguirán haciendo.
Esa esfera
al borde del abismo, más allá de la velocidad, de las pasiones, de la vida.
Una mañana
escuché tumulto. Justo delante del puesto unos orgos oscuros, de
músculos nudosos como raíces barnizadas, apartaban a la gente a empellones. Sin
esfuerzo aparente transportaban un aparatoso palanquín ornado de cobre y plata
que se bamboleaba debido a su paso vivo. Una niña de unos doce años, rapada
según una condantía hereditaria y vestida con el ocre de la niñez, asomó desde
detrás del terciopelo de la cortina y me miró de medio lado. Tan asombrado
estaba que no pude moverme. Esa mirada... nunca había visto nada igual. No
había desprecio, sólo una indiferencia pulida por un uso de siglos, dura como
la piedra y tan implacable como la espada. Bajé la vista y miré a los gusanos
que vendíamos, oscuros, sedosos, gruesos como mi brazo y removiéndose apenas en
el balde lleno de estiércol. Sentí claramente que ellos y yo no éramos muy
diferentes para esos ojos manchados con el dorado de los ofibles. De golpe supe
que el simple universo de mi niñez estaba rodeado de otro mucho más grande, cubierto
de aristas nítidas, afiladas y dolorosas. Mi vida hasta entonces había
transcurrido dentro de un escondido teatro de marionetas. Aquella tarde me fue
dado atisbar por encima del decorado y descubrir que el horror y la infelicidad
son lo único real.
De alguna
manera ya lo sabía. Hubiera sido imposible que durasen el goce sin límite, las
risas, los atardeceres calurosos bañándonos en las aguas del Todolo y las
noches sin lunas en que el ciclo parecía una red que había pescado ojos de
sarpontes, millones de iris brillantes como si infinitos peces muertos nos
mirasen desde el cielo. Lo sabía. Cuando los adultos nos gritaban con voces
estentóreas ¡escondeos! no era un juego más. Escuchábamos desde los árboles
los disparos, los gritos de las mujeres, las voces de los mayores suplicando y
todos sabíamos que no era un juego. Luego, cuando volvíamos a la aldea,
olvidábamos con fuerza, negábamos los rostros curtidos de dolor, las chozas
quemadas y los llantos. Seguíamos riendo y jugando.
En una de
aquellas ocasiones mi madre, como las de muchos otros antes, había gritado
largas horas sobre el barro mientras los orgos disfrutaban con sus juegos. Yo
no entendí, no quise hacer encajar ese hecho en mi simple universo, como sí lo
hacía en el de mi padre y mis hermanos mayores, cabizbajos, apretando su mano
yerta, vaciando un tronco para su último viaje a lomos del Todolo.
Sin
embargo aquella mirada no me daba opción, tan clara, tan irrebatible. Sin saber
qué te ofende es difícil odiar. Una vez que se conoce, las heridas no
cicatrizan, el pecho se abre y se descubre que por dentro todo está envenenado
del encono más negro: intestinos, músculos, hígado y cerebro rezuman
violencia. Hasta los ojos submarinos en el cielo y el sol resbalando
lánguidamente sobre la piel son armas, piedras y lanzas que se atesoran para
el futuro.
2
Abandoné
la aldea con quince años. No podía continuar allí, con aquella llama devoradora
batiendo mi interior. No había juego ni amistad que calmase la ira y todo me
remitía a esa mirada de desprecio acrecentada mil veces en mi imaginación.
Llegué a la ciudad abriendo y cerrando las manos vacías, como buscando las herramientas
que me permitirían escarbarme el pecho y arrancar esos esquistos dolorosos,
perforar hasta llegar a aquellos ojos crueles que seguían mirándome en mi
memoria.
Trabajé
como un arquete en las piraguas de pesca, transportando cosas, limpiando
calles, construyendo chozas. Enseguida alguien me habló del Volre y sus
juramentados.
El Volre,
aparentemente la antítesis, la esperanza, en realidad el movimiento subversivo
ancestral, conocido y tolerado por los ofíbles. De vez en cuando se freía
públicamente a alguno de sus miembros en medio de grandes ceremonias,
tamboreros y alfanjes, sólo para que las ofibles sensibles arrugaran la nariz
ante el olor a fritanga que subía hasta las ventanas de la ciudad alta.
De no ser
por Kanan, el Volre me habría abrazado con su enloquecedora lentitud y
enlodado el filo de mi odio en acciones estériles, como había ya hecho con
muchos otros, como correspondía a su función dentro de la estratificada
sociedad del Imperio. Kanan -delgado y barbudo, casi perdido dentro de las
telas de su toga- era un consejero menor, ya tan anciano que nadie se esforzaba
por escuchar su voz, suave brisa con la que relataba historias, pensamientos,
pequeños vuelos de la imaginación, grandes saltos de la mente, todo resumido en
sonidos escasos y terribles. Como él decía, «pequeñas palabras de dientes
afilados que te muerden la cabeza y te arrancan las mentiras».
Así encontré un nombre para cada una de las
ideas que ya estaban dentro de mí. Sílabas que cristalizaban la amarilla furia
en forma de ámbar que me hería con sus aristas concretas y afiladas. El
destino, la historia, el tiempo, el cambio. Conocí al fin el porqué de desear
un futuro sin Cachol, sin arquetes, ofibles ni humiltres. El porqué que
revestía de dignidad mi odio irracional, lo hacía más digno, más humano y a la
vez más terrible.
Sin
embargo aquellos conocimientos hacían daño. Cuanto más sabía, más me
indignaba el Volre. Grandes ceremonias, mística vacía, aburridas costumbres
milenarias. Cumplimos únicamente alguna amenaza a un ofible demasiado cruel con
sus criados o estériles intimidaciones a los jeclas que maltrataban a sus
arquetes. Acciones pequeñas, mezquinas, inútiles, dirigidas por el círculo
interior, jerarquía de los que luchan contra la jerarquía.
Pasé cinco
años en los círculos inferiores. Sentía continuamente la falta de una
herramienta en mis manos, algo que las hiciese eficaces para vaciarme el pecho
de esa angustia. Sin embargo no podía luchar yo solo contra el Cachol,
necesitaba al Volre. Continuaba atado a la organización, luchando contra ella,
penando para ascender en su interior y lograr cambiarla, depurarla hasta descostrarla
de ineficacia y connivencia.
Fue por
aquellas fechas, el año que la luna blanca adelantaba a la roja en tres cuartos
de esfera, cuando murió el anciano Cachey. Como mandaba la tradición, la
muralla externa se abrió y muchos subimos hasta la ciudad alta. Apenas me
sorprendí: lo que fuera de sus murallas era adobe, allí era piedra
cubierta de azulejos esmaltados en
verdes y oros. No se conocían los tejados de paja, todo eran deslumbrantes
cúpulas de bronce. Caprichosas fuentes de mármoles lustrados por el agua
adornaban plazas rodeadas por macizos edificios embellecidos de azulejos y
hiedra.
Las calles
estaban abarrotadas y, a pesar del clima fresco de la quinta estación,
sudábamos en silencio solemne, apretados unos contra otros y luchando por ver algo
mas allá de la multitud de cabezas. Se hacía difícil respirar y la tentación
de gritar y salir de allí era fuerte. Pero todos podíamos ver perfectamente a
los orgos colocados en balcones y aleros, prestos los fusiles para abatir al
que rompiese el silencio ritual. Sólo los pájaros sagrados, más allá de
cualquier norma, gritaban al atardecer y se perseguían continuamente unos a
otros en una alegría indiferente a los asuntos humanos.
Miles de
cabezas, tocadas de diferentes gorros y turbantes, se orientaban hacia la
fortaleza del Cachey, una mole cuadrada construida de piedra roja y erizada de
esbeltas torres esmaltadas en azul metálico. Esperamos mucho, hasta que el sol
bajó en el cielo iluminando las cúpulas con destellos de horno. Algunos se
desmayaron. Dentro del palacio se estarían cumplimentando las alabanzas de
los arciunis, los grandes gongs de acero cantarían sin cesar entre densas nubes
de aromas inhalatorios y miles de velas crearían cascadas de luz al reflejarse
infinitamente en espejos de oro.
Sin aviso
previo se soplaron interminablemente las trompetas metálicas que arremedan el
mugido del jamecle. Descomunales compuertas de hierro se abrieron en la muralla
de palacio. De ellas salió un gran caudal de agua inundando el canal fúnebre.
Cientos de miles de cántaros de agua, acarreados por miles de arquetes desde la
última muerte imperial, bajaban desbocados en busca del Todolo. Había sido un
rey poderoso y longevo, por eso el río era crecido y retrasaron un poco la
suelta del barcud. Era un espectáculo fascinante escuchar el refrescante
correr del agua río abajo, buscar su ser completo en el lecho del Todolo.
Pasado un
tiempo indeterminado -¿el vuelo de un pájaro?, ¿una hora?-, se abrió una
pequeña puerta atrapando el sol de la larde en una filigrana de oro bateado, y
el barcud descendió como una exhalación, trastabillando, oscilando. El cuerpo
del Cachey, amortajado y sujeto por sedas rojas, se tambaleaba mientras la
veloz corriente le arrastraba hacia donde acabamos todos, al río que
nos acoge sin preguntarnos nuestra condición.
El gentío
no dejaba de admirar el espectáculo mientras yo sólo tenía ojos para el agua,
aquella ingente cantidad de líquido subida a hombros de arquetes aguaderos,
todo para que el cadáver de un hombre alcanzase el río.
Encima
mismo de aquella puerta dorada había asomado el sucesor, una figura solitaria
sobre la que se concentraba todo el poder, la punta de la pirámide del Cachol.
Se decía que rondaba los veinte, que no le gustaban las intrigas ni la
política, y sí las artes, las largas excursiones, el saber de los arciunis.
Sólo en los últimos años se había reconciliado con su padre y aceptado
sus responsabilidades sucesorias.
La silueta permaneció un momento absorta y
después nos miró. ¿Qué pensaría viendo toda aquella agua llevarse a su padre y
la multitud de cabezas que se extendían por las calles de la ciudad alta, sobre
los edificios, en todas partes? ¿Cómo iba a ser su vida a partir de ese
momento? ¿Se le habría ocurrido, como a mí, que no volvería a ver abiertas
aquellas enormes puertas de hierro?
Para todo el Cachol, él no era una persona, sino
un símbolo, y como símbolo deseé poder matarlo, hacerlo acompañar río abajo a
su padre y mandar con ellos a todos los ofibles, a aquellos rastreros humiltres
que ya empezaban a vitorearlo, ratones que gritaban lealtad enfervorizada al
águila que les desgarraba las entrañas.
Mirando la silueta del nuevo Cachey me abrumó
una sensación de responsabilidad, de enorme tarea por hacer, como si yo mismo
hubiese de ser el encargado de trasegar esa enorme cantidad de agua. Luego
imaginé que yo no tendría que trabajar con agua sino con sangre, y ese
pensamiento me hizo feliz.
3
Pasaron
cuatro anos, tiempo para vivir varias vidas o para no vivir ninguna. Busqué el
arma que colmase la fuerza encerrada en mis brazos sin encontrar más que
sucedáneos. Los sentimientos que retenía dentro de mí, las esperanzas, el odio
renegrido, amenazaban convertirse en costumbres, llanos hábitos de odio que me
acompañarían siempre.
Kanan
murió, una mañana lluviosa se había apagado definitivamente su voz. Terminaron
las noches contemplativas, las estrellas, el frío relente de las
vigilias rituales soportando el rocío, y había nacido el esfuerzo de hablar; de
convencer, de forzar, de amenazar y... también de matar.
De una
forma que me era natural, sin premeditación o duda alguna, empecé a pasar de
las palabras a los hechos. Dejé de verme como un adolescente entregado a vanos
trabajos dentro del Volre, y percibí la realidad desde fuera, tan clara como si
mis ojos hubiesen tenido el brillo de estrellas. Había de sortear aquellas
tradiciones paralizantes, abolirías, luchar contra ellas desde fuera,
nunca desde dentro del sistema. Con la lentitud y precisión de una araña, ajeno
a la virulencia que el odio me dictaba, tejí un entramado de planes, una
estrategia certera. Después dejé que mi cuerpo la siguiese ciegamente, como un
tonel que bajase sin control una empinada cuesta.
Y el
primer hito concebido era el templo de la mente, el lugar donde todos los
sacerdotes del dios arquitecto adquirían sus conocimientos de ingeniería,
medicina, leyes. El Arci era un edificio muy antiguo en la frontera con la
ciudad alta y consagrado a los antepasados que balaran del cielo. Aunque yo no
tenía vocación me sobrecogían sus conceptos. Espacio, tiempo, aritméticas sin
números, gramática sin palabras, estrellas girando unas sobre otras en vacíos
aterradores. Había estado en sus salas enormes, al principio solo, luego
acompañado, hablando con los estudiantes, los futuros mestres, contables,
astrónomos servidores del dios arquitecto que no rinde devoción ni la pide,
cegado por la evolución de las grandes leyes del universo.
Casi
recuerdo cada una de las miles de conversaciones frente al té oscuro, aquellas
frases y pensamientos enrevesados que prendieron en las polvorientas orejas de
los mestres mayores. Ellos las Llamaron herejía y despotricaron un rato desde
sus tarimas elevadas. Después, como viejos ratones de memoria débil, las
olvidaron sin consciencia de su fuerza. Nuestras palabras, las palabras que
nosotros divulgamos en los enormes claustros decorados de estucos medio
caídos, viajaron lejos, por todo el país, adheridas a las mentes de los nuevos
arciunis consagrados, construyendo la espina dorsal de nuestro éxito futuro.
Allí
encontré lo que sería el núcleo de mi ejército. Éramos apenas una docena,
aquellos en los que las ideas habían prendido como una llama en un tonel de
aceite. Se veía arder la pasión en sus ojos, atisbo de un horno interior presto
a volcarse en acciones.
Con ellos
a mis espaldas volví la vista al Volre. El corro sagrado, sus lerdos consejeros
y sus ceremonias vacías quedaron transformados en poco más que un pasatiempo
comparado con las palabras de Kanan que nosotros nacíamos resonar por los
pasillos subterráneos, en los corrillos de las plazas, rebotar en los oídos de
todos como ecos de insidiosos gamelanes, la música de la verdad gritada por fin
a pleno pulmón.
La lucha
fue dura, pero era la guerra previa, imprescindible. Tuvimos, mes a mes,
nuevos adeptos, los jóvenes levantaban la cabeza desde la posición de
meditación y nos escuchaban.
El camino
trazado en la telaraña llegó a un punto que temía: los consejeros
antiguos se resistían, retenían el poder de las viejas consignas, los secretos
de los escondites, las células, los juramentos. Estorbaban, peor aún,
colaboraban con el Cachol. Llegó la hora de empezar a trasegar sangre, y de
acudir a aquellos en los que las ideas de Kanan no eran una opción, sino la
única verdad posible. Me acordé muchas veces de mi aldea, de la maldad
impersonal, casi infantil, de los orgos practicando sus crueldades con
nosotros. Cuando planeé aquella reunión plenaria, cuando ordené desempolvar y
afilar los aceros, me sentía como ellos, jugando, y eso me helaba el sudor en
la frente. Descubrí que no costaba toda una vida adquirir esa facilidad para
matar y torturar, era fácil, muy fácil...
Pero había
que continuar, seguir el plan. Aquella noche, cuando pálidos rayos de luna
iluminaban el círculo interno, el corro del Volre, salimos de las sombras
repartiendo silenciosos y fatales argumentos.
Habíamos
aprendido pronto a ser crueles, algo en que los ofibles siempre nos habían
superado. No fue difícil, pero a la vez tuvimos que tolerar la ponzoña de la
violencia, controlar su avance, evitar que nos dominase con un yugo más cruel
aún que el del Cachol, y usarla sólo cuando era necesaria, contra los espías y
traidores de la Gicía de los que estábamos infectados.
Todos los
avances no eran bastante, nada lo era. Seguía bajando al mercado y viendo niños
arquetes atados a estacas y castigados con hierros candentes. El cadalso
rebosaba de azotados y mutilados humiltres. La interminable hilera de
aguaderos seguía subiendo la colina de la ciudad alta. Siempre, día y noche,
levantaba la vista y veía el camino de antorchas, la larga fila caminando bajo
el monzón terrible, espaldas encorvadas y castigadas por el ruego del sol, los
arquetes que a menudo caían rodando la cuesta abajo.
4
El
Cachey... Todavía no he hablado de él. En el mercado, sobre una de las inmensas
paredes, habían colocado su retrato esmaltado en miles de azulejos. Muchos
codos de alto y ancho para una cara delgada, sencilla, ojos negros y tristes
que el pintor había intentado hacer parecer amenazadores sin conseguirlo. Tras
los primeros días de murmullos y admiración, todo el mundo lo había olvidado y
seguían comerciando a gritos entre el gentío, los olores, los vapores de las
cocinas y las especias. Yo transitaba intranquilo bajo su mirada inteligente y
calma mientras iba o venía de alguna reunión. Siempre terminaba por levantar la
vista y automáticamente recordaba el enagua de su padre, esa diminuía figura
de blanco sobre las almenas contemplándonos a nosotros, un campo de cabezas
mecidas por brisas de tiempo e historia sobre los que tenía poder absoluto.
Su gobierno había sido extraño, tanto que
redoblamos los esfuerzos por introducir espías en la corte. Según ellos había
pasado día y noche investigando en las bibliotecas, cónsultando con arciunis,
conociendo la geografía y estado de todas las provincias, comprendiendo el
entramado de leyes, lazos de sangre y costumbre que ligaban mestres, ofibles,
humiltres y arquetes hasta conglomerar el imperio Cachol a lo largo del Todolo,
desde Ba hasta la lejana Hui, en el delta del oro.
Lo más
sorprendente: él y sus colaboradores habían escrito una nueva ley. Según ella,
los ofibles perdían el derecho de vida y muerte sobre los arquetes, al igual
que, en teoría, ya no lo tenían sobre los humiltres. La corte entera, el
palacio, toda la ciudad alta y el piélago de ofibles que poblaban el país desde
el Todolo hasta las fronteras del oeste y el sur se opusieron. Era como
arrancarles el dorado de sus ojos, un privilegio demasiado fundamental. Enemigos
irreconciliables, órdenes de ofibles enfrentadas a muerte y el Arci, todos
unidos por una vez, habían impuesto su poder para que las sillas de los
regidores estuvieran llenas de ancianos prestos a impedir que el Cachey
impusiese esa ley.
No
entendíamos nada. ¿El Cachey saboteando el Cachol? La mera idea era extraña.
Investigamos, nuestros espías hablaron con las ayas, las criadas, los
cocineros, los arciunis mestres de palacio. Descubrimos que el nuevo Cachey
odiaba a los guardias orgos y sus juegos. Detestaba a la Gicía, a los jeclas
mayordomos y sus castigos sobre los arquetes que habían cometido una
equivocación. Anécdotas, iras de su padre, reprimendas por no empuñar los fusiles
enjoyados, todos aquellos informes fueron construyendo una inhabitual imagen
del Cachey. La magnificencia abrumadora de escayolas chapadas en oro, ventanas
sobre jardines olorosos, delicadas sedas y alfombras, fuentes de mármol y
cristal, criados mudos e invisibles haciendo funcionar todo con sudor, miedo y
dolor. Las hacinadas habitaciones de los arquetes, los abusos, castigos, el
látigo presto, el cuchillo sorgo que corta manos y lenguas. Enormes partidas a
la caza del monsgre, tres monteros por cazador portando armadura y aceros
aguzados y un arquete pequeño atado a una estaca como cebo vivo, el único que
hace acudir al monsgre.
El Cachey
había demostrado mirar por encima del Cachol, de los lujos, el poder económico
y militar. Ser capaz de ver personas que sufren y no filtrar ese dolor ajeno
Iras la espesura de la tradición, de la casta, de la herencia divina. Igual
había hecho yo, sólo que al revés, él desde lo alto, yo desde lo más bajo. Por
eso podía entender sus motivos, pero no imaginaba sus sentimientos. Sabía mía
en exclusividad esa rabia casi sólida, pedazos de cristal de aristas afiladas
rodando dentro del pecho. Quizás a él le calaba una lenta lluvia de pena, una
melancolía infinita... No lo supe entonces. Me limité a no intentar pensar más
en él, a tratarle como el símbolo odiado que era.
Cuando su
proyecto fracasó, supuse —todos supusimos— que la frustración le había
embargado de tal manera que quiso huir de todo. La ciudad entera escuchó el
bando: el Cachey marchaba a la isla de Siley, dos días río arriba pero tan
lejana para todos nosotros como el mismísimo firmamento del que los antepasados
bajaron montados en grandes edificios de metal.
Era una
mañana de sol radiante. Nos acumulábamos en las orillas mientras por el Todolo
de aguas lentas y doradas circulaban treinta barachas pintadas en una sutil
sucesión del ocre al rojo. Cuernos de jamecle soplados por gigantescos fuelles
atronaban el aire matutino. Oropeles de terciopelo y seda ondulaban a la brisa
y desnudos adolescentes arquetes remaban al compás de los cuernos, batiendo
las aguas oleaginosas tal como si la cuenca del Todolo fuese un crisol de oro
fundido y ellos los orfebres. Era un sueño que pasaba cerca de ti sin tocarte.
Abrías la boca, admirabas la sutileza de líneas, el brillo dorado de las
barachas. las sucesivas
transformaciones de colores, sin saber
en qué momento pasaría la última o en cuál viajaría el Cachey.
La
multitud de los que nos agrupábamos en la orilla se dispersó apenas la última
baracha dobló el meandro del norte. De la algarabía sólo se distinguía una
palabra: Siley, Siley. Corrían tantas leyendas sobre aquel lugar que cabían
dos opciones: que ninguna fuera cierta, o que lo fueran todas y aun así no
hicieran justicia al lugar.
El
hombrecillo fracasado se marcha despechado a disfrutar de sus privilegios, eso
pensábamos todos. Hablé con mis hermanos del Volre. Habitaba allí una
frustración distinta, en sus corazones se celebraba el funeral de la esperanza:
el fin del Cachol sin lucha ya no era posible. Yo ya lo había supuesto, pero
aun así dos días después seguía sin dormir. Me removía inquieto entre los linos
del lecho, sudaba y terminaba por levantarme e ir a pasear sobre la azotea al
fresco de la noche. Buscaba la hilera de antorchas, los arquetes subiendo
cántaros hasta el palacio y la oscuridad de la noche que se hacía más intensa,
hervía y me mordía la piel con saña. No era frustración. Cuando se odia tanto y
durante tanto tiempo, termina haciéndose un hábito v hay que aumentar la
intensidad para no dejar consumirse ese dulce dolor de la rabia acumulándose
en tu pecho, aumentar la reserva de veneno gota a gota, esperar el día en que
toda esa ponzoña estalle en acciones definitivas. Eso hacía yo, noche tras
noche, contemplando cómo subían los cántaros por las cuestas empedradas.
Casi como
si hubiese tomado la decisión mucho tiempo atrás tiré algunos enseres y ropas
en el fondo de una piragua y la deslicé en las suaves aguas del Todolo. La luna
carmesí reinaba alta en el ciclo nocturno. Su escasa luz era un fluido corinto
empapando mis manos, espuma roía rompiendo en quilla y resbalando por el remo.
Detrás de mí, la ciudad de Ba era apenas unas luces amarillas, bultos oscuros
y algunos reflejos de color rojo sobre las cúpulas de la ciudad alta. Ninguna
chalupa, ningún fuego en la ribera, nadie se atrevía a salir en una noche de
sangre como aquélla. Quizá por eso los guardias estaban más relajados y no me
vieron atracar entre la maleza de la isla. Nada se movía, no había viento ni
insectos zumbantes, sólo el lento canto del pabra rasgaba el velo de silencio.
Me agazapé escuchando el rápido latido de mi corazón y el transcurrir del agua
a mi espalda. No recuerdo qué pensamientos vagaban por mi mente; era, de
nuevo, ajeno a mi voluntad. Volví a escuchar el grito del pabra y por fin
inicié la marcha. Tras unos cuantos pasos quedó atrás el olor fresco del río y
enseguida los aromas estancados de la selva me rodearon como un asfixiante velo
sobre la boca. A mi alrededor miles de orquídeas nocturnas, grandes como mi puño, se abrían
en un esplendor de palidez y hedor enfermizo, dispuestas a beber la luz
sangrienta de la noche. Me moví con pasos de monsgre cauteloso halando a través
de un fluido grumoso de roja penumbra, hojas y aromas que me arropaban
por todos lados. Sin transición aparente, pasé de las ramas y lianas salvajes
al suelo ajardinado, el césped, los setos, los muretes ornamentales, los
árboles podados. No puedo describir mucho de Siley. Sólo recuerdo retazos de
aquella noche color sangre gangrenada, imágenes fragmentadas como de fresco al
que se le han desprendido grandes partes: campos de hierba cortada con esmero,
lagos de formas suaves, piedras que parecían haber escogido el lugar idóneo donde erguirse, cascadas artificiales. Siempre adelante me guiaba el
resplandor del palacio reflejándose en las lustrosas hojas de palmas, en el
mármol de fuentes delicadas como suspiros.
De
repente, como sucede en los sueños -y yo estaba en la isla de los sueños-
delante de mí apareció un prado ocupado por gente, iluminado por pebeteros y
velas. Me petrifiqué inmediatamente, una sombra entre las sombras. Comprendí
que era el Cachey, sentado a menos de veinte metros de mí y de mi cuchillo que
ya aferraba sin sacarlo todavía de su funda. Estaba cenando rodeado de
sirvientes vestidos con derroche de bordados. Él sólo llevaba una camisa blanca
y una sencilla falda larga. Un trío de hermosas mujeres tañía instrumentos de cuerda y sus sones
llegaban hasta la selva como
delicadas telas de araña sonoras. Todo era lujo sin límites, en la ropa, en la
mesa y los cubiertos, oro, diamantes incrustados, marfil. Justo detrás
se distinguía la gran mole oscura del palacio, almenas y lechos de suave
pendiente que caían hasta el suelo.
Los
derroches no me cautivaron. Miraba únicamente su rostro, pálido, grandes ojos,
largo cuello, ese cuello delicado, de piel suave, fácil de cortar con el filo
serrado de mi cuchillo. Sólo tenía que correr veinte metros. Llegaría, sabía
que lo haría. Casi sin dar tiempo a esa fuerza que me dominaba, el Cachey se
levantó masticando un frusgo, caminando despreocupadamente sobre la hierba. La
música cesó y el viento barrió con un soplo las últimas notas mientras
acortaba la distancia que nos separaba. Con cada paso yo desenterraba un poco más la hoja letal. Cuando sólo
nos separaban dos zancadas, se detuvo. No podía ver de él más que la silueta y
el brillo de sus ojos que parecían clavados en mí. Yo era una sombra oscura
más, imposible de distinguir, sin embargo sentía aquella mirada calarme el
pecho, retener el resorte que almacenaba energía en mi brazo. En ese momento
me alcanzó la sensación que antes sólo pude suponer. Vi, sentí a la multitud
mirándome, el río de agua, el barcud navegando en busca del Todolo, y me abrumó
un sentimiento largo, tan largo como mis
días sobre la tierra, como los gritos de mi madre sobre el barro, como las
palabras del anciano, como el dolor del niño castigado en el mercado, como el
despecho de aquella mirada infantil. Era una tristeza intensa, desgarrada,
desnudada de redención por la impotencia, por fuerzas mayores que uno mismo,
por el destino que navega en aguas inundadas de atardeceres y muerte.
Volví por
el mismo camino. No encontré las trampas tan nombradas, ni los miles de orgos,
ni los monsgres amaestrados. Quizá sólo fue suerte, o quizá la isla se proteja
con murmullos y fantasías. Volví vacío, sin energía para reprocharme no haberlo
matado, sólo con fuerzas suficientes para arrastrar la piragua hasta el agua y
dejarla llevarse río abajo, hacia Ba.
5
No
comprendí aquella cobardía. Tampoco me la reproché. Simplemente continué viviendo.
La fuerza interior, la misma que me había alimentado todos esos años de lucha,
había decidido no matar al Cachey y me había abandonado dejando mustios los
brazos que antes sentía rebosantes de fuerza. Lo acepté, regresé al seno del
Volre y seguí trabajando, espesando la red de espías, comprando traiciones,
emboscando a orgos, quemando almacenes de ofibles, hurgándole en la nariz al
gigante sin casi despertarlo. Como mucho, conseguía que la Gicía nos
persiguiese durante uno o dos días, como el jamecle que espanta insectos
durante un rato y luego se cansa y los ignora.
Una
especie de borrachera de monotonía me iba ganando, anegando las ideas, los
futuros, desdibujando el presente hasta no ser más claro que los jirones de
niebla que se deslizan sobre el Todolo al amanecer. La rutina era un manto
confortable sobre mis hombros. Hablaba largo rato en las supremas juntas del
Volre regidor, visitaba juramentados, estudiaba el Cachol, todo sin percibir
apenas el paso del tiempo. No tenía a mi lado a nadie a quien llamar por su
nombre, con quien reír al lado de una botella y una vela; a quien besar
mientras las lunas circulan por el ciclo al antojo de los enamorados. Y no me
importaba; estaba ya muerto, sólo la inercia del impulso inicial me permitía
seguir moviéndome, disfrazando la carencia de propósito con los ropajes del
hábito.
Eso sí,
observaba. Casi como el río trae aguas de colores diferentes, basuras flotando
o el pez que rompe en un salto, por delante de mí pasaba un continuo fluir de
rostros distintos manchados de ira, de muerte, riendo, apretando los dientes
con sed de venganza. Me había convertido en un imparcial espectador de la
injusticia, un colector de pasiones, de cegueras, delitos, crímenes, venganzas,
agravios... todas estériles gotas de lluvia que calaban menos en mí que el
recuerdo de suaves chaparrones empapando mi piel infantil mientras cuidaba de
los gusanos.
Sólo me
sentía cerca de alguien en esa alfombra de complejísimo dibujo humano. En los
breves instantes en la isla supe que sólo los dos contábamos. Personificaciones
de ideas diferentes y antagónicas, no estábamos hechos para vivir —para eso ya
habíamos tenido infancia—, sino para llevar adelante un destino. Nunca hablé
con el Cachey, pero supe que conocer nuestro papel no nos impedía añorar la
indiferencia —quizá la felicidad— de los que viven sin más, sin propósito, sin
un destino.
Cuando un
gran cambio se avecina, normalmente no lo preceden tremendas manifestaciones.
La época de las lluvias comienza con una sola gota de agua que cae anónima
sobre una alta azotea, cala un rostro tendido al cielo o riega la tierra
sedienta. Sin embargo, la siguen multitud: cuatro semeses, trece lunas de
lluvia continua. Así ocurrió entonces. Llovía, nos habíamos acostumbrado al
cielo grisáceo, al tamborileo del agua sobre las lonas. El Todolo crecía día
tras día, los humiltres habían empezado a elevar sus chamizos sobre troncos,
como hacían todos los años. Una tarde, igual a muchas otras, contemplaba cómo
se oscurecían los colores del río sentado en un pequeño techado donde se
servía comida y bebida. A mi alrededor, el perpetuo movimiento de la ciudad
baja me arropaba, me daba seguridad. Veía pasar caras jóvenes, viejas,
asustadas, cansadas, felices, las caras de aquellos a los que intentaba
convencer para que se rebelasen y que sin embargo estaban ya tan lejos de mí.
Nada me avisó. Como una más, llegó la cara de Jupere, la persona que me tenía
que informar sobre las células del sur. Mi indolencia no me permitió alterarme,
sólo levanté el vaso hasta apurar el vino de arroz. Jupere miraba a derecha e
izquierda una y otra vez, se movía compulsivamente. Al final pareció verme y
se dirigió a mi mesa directamente. No me moví mientras se sentaba a mi lado.
Algo más tranquilo, en su cara la expresión de miedo dio paso a otra más
intensa que no supe interpretar inmediatamente: no me sentí alarmado, sólo
curioso. «Los han matado a todos... Cercaron Nobella, nos cogieron. Capturaban
a uno e iban tirando del hilo. Los colgaban en la plaza delante del Arciley y
les daban tormento hasta que decían otro nombre, entonces lo buscaban y
continuaban con el procedimiento. Después, cuando quedó claro que no quedaba
vivo nadie del Volre, arrasaron todo aquello que les había pertenecido,
quemaron sus casas, a menudo con sus familias dentro, cerraron sus negocios y
colgaron sus cabezas de la muralla.» Me aferró la mano con desesperación
mientras miraba por encima del hombro. «Tenemos que huir, escondernos por una
temporada.»
Como si la
certeza hubiese estado volando a mi lado y sólo entonces se posase, reconocí
su expresión, era de remordimiento. Vi las lesiones que tenía en la cara, el pánico en el fondo de los ojos,
un miedo que ya empaparía siempre todo su ser. Me levanté bruscamente, derribé
la mesa y con ella medio chamizo, y salté a la lluvia. Sólo entonces escuché el
retintineo de las armaduras, vi confusamente avanzar una compañía de orgos.
Jupere no había escapado, nadie del Volre de Nobella había escapado. Pensé que
quizá entonces le cortarían el cuello y conseguirían que el miedo Huyese de
su garganta abierta, que desalojase esa mirada espantosa, lo deseé
fervientemente mientras corría entre la multitud derribando tienduchas,
girando frecuentemente, sin pararme siquiera a mirar atrás. Hubiera debido
sentirme mal, triste, rabioso, pero era otro el sentimiento que animaba mi
huida: la fuerza había muerto, sólo mi cuerpo, que no quería morir, se movía.
Escuché el ruido seco de un arma disparándose. Identifiqué el picotazo en mi
pierna, la repentina rigidez de ese miembro, pero continué corriendo, cojeando
cada vez más. Llegué a la selva en poco tiempo. No me siguieron. A los orgos no
les gustaba la espesura empapada, la maraña de vegetación que impide la vista,
que oculta la mano que cae de improviso, mata y vuelve a desaparecer.
El dolor
casi no me dejaba andan Busqué la aldea, no había vuelto allí desde mucho
tiempo atrás, sin embargo mis pasos fueron seguros, encontré el camino. El
Todolo ya había inundado la orilla, veía las casas alzadas sobre pilotes y me
arrastré sobre el barro gritando. Pero mis palabras se ahogaban en lluvia. No
sé cómo, al final alguien me vio. Me acogieron sin preguntas bajo uno de
aquellos lechos de arlanca gris punteados por el interminable aguacero. Eran mi
familia.
Toda la
temporada de lluvias duró la caza. Las noticias llegaban lentas, pero llegaban.
Uno a uno, casa por casa, chamizo por chamizo, corredor por corredor, la
Gicía, repentinamente eficaz, estaba desbaratando el Volre. Los cadáveres
adornaban los muros de la ciudad alta con sus intestinos pudriéndose como
guirnaldas de un festejo macabro; los verdugos no daban abasto atendiendo a
todos los clientes que esperaban en celdas. Nadie estaba a salvo de una
denuncia.
Era
evidente que el Cachol se sacudía una molesta pulga.
Y reinando
sobre toda aquella feria del terror, el Cachey, aquel hombre que había tenido
al alcance de mi cuchillo. Parecía como si la persona que había intentado la
liberación de los arquetes no fuese la misma que ahora dirigía toda aquella
masacre. Con el tiempo llegaron nombres: Fer, el nuevo comandante de la Gicía,
un hombre eficaz traído de los puestos avanzados del norte. Arla, Jlei, Hol,
miembros del renovado consejo de los regidores, una panda de asesinos
promovidos al poder por ambición y lujuria de sangre.
¿Y yo?
Sólo sentía una vaga tristeza genérica. No tenía amigos cuya muerte lamentar,
no había querido a ninguna mujer, sólo había tenido esa fuerza interior que ya
no estaba.
Visto
desde la distancia aquel periodo fue confuso. Agua en el cielo, agua en el
suelo, agua en el ambiente, el azo servido con gusano, los cuidados de un
arciuni de la aldea vecina, el sabor salado del mafrugo recién recogido del
árbol. Mi pierna iba curando. Mientras, rememoraba el pasado, mi infancia entre
aquellas chozas miserables, el tiempo en el que aún era humano. Sólo
interrumpían mis recuerdos las noticias de Ba, tal o cual ejecución, tal
matanza en tal plaza... Absurdas, vanas reseñas de otro mundo que ya no
existía, ficción, fantasía más allá de la selva borrada por ese aguacero del
destino que había llegado hasta mí aquella tarde en la tabernucha.
Estaba
derrotado, lo había estado desde el día del encuentro en el río. Ajeno a todo
lo demás, observaba sin embargo a la gente de mi aldea. Según llegaban las
noticias sus caras mudaban al horror, al miedo, y al fin... a la rabia. No
sabían quién había sido, si no me habrían sacudido hasta obligarme a luchar por
ellos.
La lluvia
acabó. El sol volvió a lucir en el cielo. Sumido en mi nube de negación, por no
decidir, fui otra vez uno de ellos borrando de mi mente todos mis años de
ciudad como si sólo hubieran sido un mal sueño. Trabajábamos limpiando el suelo
según el agua se retiraba, removiendo el barro y cebándolo de vegetación muerta
para lograr que se pudriese y acudiesen los gusanos, laborando el barro en
silencio mientras el sudor resbalaba por mi frente, y la mente permanecía en
blanco, vacía y obsesivamente pendiente de los detalles, el tacto rugoso de la
azada, el brillo del sol en las alas de un insecto, perdida en el infinito
detallismo de un presente sin pasado ni futuro.
Cuando la
cosecha de gusanos creció lo suficiente fuimos a venderlos a Ba. Colocamos las
largas brazadas de aquella temblorosa carne negra en cestos de mimbre
humedecidos y ascendimos el Todolo en las piraguas. Ir a la ciudad a vender no
era un hecho trascendental. Ya había olvidado mis años de ciudad y bromeaba
con los humiltres de mi aldea mientras el sol caía de plano sobre nosotros,
reverberaba en el agua tranquila y los pájaros graznaban desde las copas de
los árboles.
Tras un
meandro del río, la selva se abrió, comenzó la ciudad. El cielo ya no era verde
y azul, sino que estaba tapiado del ocre inmenso de las murallas. Las mil
cúpulas doradas de Ba eran mil soles brillando intolerablemente. Nosotros, los
humiltres, callamos un momento ante la magnificencia. Después continuamos remando,
esquivando esquifes, piraguas, botes de vela y armadías de troncos hasta
alcanzar la embarrada orilla. Ya no volvimos a reír.
El sol
parecía haber venido a iluminar la sangre que ni tres semeses de lluvia
habían podido diluir. En muchas plazas había picas con empalados medio
podridos. Pasábamos como fantasmas cargados de fardos por largas calles
destartaladas, vacías de la alegre turbamulta que yo recordaba. Entreveíamos
mucho naranja mortuorio, lentas siluetas que caminaban arrastrando su dolor.
Levante la
vista, y sí, allí continuaba la larga fila de arquetes aguadores transportando
los cántaros hasta el aljibe del enagua. Por motivos extraños, aquella
continuidad me conmovió más que los cadáveres y los llantos de las viudas.
En
silencio pagamos el tributo y entramos en el mercado. Una gran parte de los
puestos estaban vacíos. Descubrí ausente la habitual algarabía de gritos, la
saturación de aromas, niños corriendo por todas partes, tumultos, discusiones,
regateos a voces. La gente callaba y miraba de reojo apretando los dientes. En
un rincón extendimos nuestras mercancías y esperamos. No podía dejar de hacerlo,
miraba las caras de los hombres y mujeres que venían a comprar, humiltres,
arquetes, arciunis, todos parecían taciturnos, bruscos, asustados. Algo me
hacía torcer el gesto al verlos pasar deprisa, comprar y volver a sus casas...
pero no sabía qué era, todavía no recordaba quién había sido, cómo había
aprendido a leer los rostros de las multitudes, y sólo me sorprendía la
diferencia de aquel mercado con el que mi memoria me mostraba. Empecé a
comprender viendo cómo orgos vestidos de acero paseaban volteando sus varas de
madera, tomando lo que querían de los puestos y golpeando a quien protestaba.
Levante la
vista y el enorme retrato del Cachey me miraba desde la pared teselado en
baldosines de colores. Estaba manchado, le habían arrojado frutas
podridas, entrañas, desperdicios de la peor condición que hedían a pesar de la
distancia.
En ese
momento pasó cerca un ofible rodeado de orgos, el único que había visto desde
que huí de Ba. Era una nube de escarlatas y aceros abriéndose paso a grandes
zancadas que resonaban sobre las losas de piedra. A su paso la gente detenía
sus conversaciones. Una nube de silencio, de odio, descendió sobre el mercado.
Desde dentro de su escarlata caperuza bordada en oro, el marqueno volvía la
cabeza de un lado a otro. En la oscuridad de la prenda acerté a distinguir el
brillo de una expresión, unos ojos dorados llenos de miedo. Una amplia sonrisa
me iluminó la cara, entendí al fin. La herramienta del destino -aparcada
durante un tiempo- volvía a ser afilada, esta vez para cortar definitivamente un
árbol podrido. Como una ola de agua limpia barre los restos putrefactos de la
orilla, quedé despejado del limo pegajoso de la desidia y la derrota y pasé, en
un instante, a sentirme de nuevo lleno de esa fuerza incontenible, de ese odio que me taladraba el pecho
con su fuerza.
El
recuerdo de unos ojos, mucho tiempo atrás, me había impulsado hasta aquel
momento. Una fugaz visión de ojos ofibles enterrados en terciopelo y oro, era,
de nuevo, mi catapulta hacia el futuro.
6
Era la
temporada, del barro. El sol primaveral todavía no había logrado
secar todos los charcos ni arrancar la humedad de las murallas. La
ciudad parecía recuperarse mal de las lluvias. Las reparaciones tardaban, la
pesca parecía escasa, desganada. Ya no se veían arciunis hablando de las
lejanas estrellas.
Mis
familiares regresaron a la aldea, nada tenía que decirles ni ellos a mí pues
era de nuevo el hombre de ciudad, el caudillo secreto de un Volre renacido
sólo en mi pecho. Recogí dinero y ropas de los escondites y comencé a moverme
por las calles de Ba. Una alegría malsana me animaba todo el tiempo. Disfrutaba
del aire, de los aromas a comida flotando por el mercado, el hedor de los curtidores
metidos en sus pozos de tinte, de las miradas, ya no tan alegres, de las
prostitutas en el barrio este. Era frecuente escuchar los pasos
apresurados de los orgos en medio de la noche, el tintineo brutal de las
armaduras, el estruendo de una puerta derribada y los gritos nocturnos. El
Todolo acogía más muertos de lo normal, cadáveres desmembrados, sin ojos, sin
lengua, con la tripa abierta o los miembros dislocados.
Veía todo
aquello y sentía intensamente esa especie de felicidad que toma prestado de lo
que vendrá.
Recorrí muchas veces los barrios embarrados con
la aparente ligereza del paseo y caminando en realidad sobre garras cargadas
de veneno. De vez en cuando me cruzaba con una cara conocida. Muchos fingían
no reconocerme. Los menos me hablaban. Había precaución, rigidez en sus gestos
disimulando torpemente para no mirarme a los ojos. Los escuchaba desgranar
historias atroces, muertes, torturas, y por dentro sonreía mientras musitaba
algunas palabras de consuelo. Conversaba con antiguos compañeros, con jóvenes y
viejos, todos sumisos ante el terror de la Gicía, comentábamos la situación,
el poder absoluto del Cachey emanando por el canal de los enaguas hasta caer
sobre nosotros con la dureza de la roca. «El Volre está muerto», repetíamos
todos al lado de una jarra de vino. Ante tanta desgracia, debía disimular el
júbilo, el pecho inundado poco a poco de un sol calmo, de victoria. Ya lo he
dicho otras veces: perdí mi humanidad. El «yo» que siente las muertes y llora
por ellas no estaba, quizá todavía permanecía cultivando junto a las gentes de
mi aldea.
A pesar de
mi quietud, la Gicía empezó a buscarme. Seguramente alguien les habló de mí.
Yo me sentía como bañado en un aura de sol dentro de la cual nada podía hacerme
daño. Escapaba a los registros en el último momento. Esquivaba patrullas con
una suerte imposible.
Y todo el
rato esperaba, reposaba como un monsgre todavía sin demasiada hambre, pero que
sabe que la tendrá a raudales, que llegará como un viento imparable
arrollándolo todo.
Una mañana
pasé delante del Arci. Había ardido y sólo quedaban paredes ennegrecidas,
restos de los estucos ocres, de las pinturas murales representando el abismo
de estrellas, el viaje de los antepasados. Tanta belleza, los conocimientos,
las tardes tomando té mientras la lluvia lustraba las grandes hojas del jardín,
todo quemado. Mi alegría cedió un poco y recordé al Cachey, a su tristeza
mientras nos miraba desde lo alto de la muralla, esa sensación lánguida
abrumándome, quemándome por dentro lentamente. Había comprendido entonces que
nos unía un destino antagónico. Ahora veía súbitamente, como escrito en las
cenizas del Arci, que su parte era la más dura. Se enfrentaba a sí mismo en
una lucha de la que no podía ser ni vencedor ni vencido.
7
La
ascensión era larga, muy larga, y el cántaro aumentaba de peso con cada
escalón. El sol de la estación seca era una densa catarata de calor
descendiendo desde el cielo, rebotando en la piedra, la cerámica y el bronce,
percutiendo con dolor sobre nuestros hombros. Sin embargo el peso excesivo, el
calor sofocante, eran una ayuda más que una carga. Recordaba cuántos habían
sufrido igual que yo entonces y una alegría invencible me ayudaba a subir, paso
tras paso, la tremenda cuesta.
Miré hacia
atrás un instante jugándome un latigazo. Conocía a casi todos los que me
acompañaban. Caras sudorosas, esforzadas, mirándose los pies unos a otros,
compañeros todos del Volre, el nuevo Voire que había surgido de las cenizas
torturadas y pisoteadas del anterior. Había sido sencillo convertir todo el
temor y el dolor sembrado durante aquellos semeses en rabia, un alud de odio
que nada, salvo la muerte, podía parar.
Fer, el
mestre de la Gicía, había luchado bien, pero el mero peso del número era muy
difícil de combatir. Si caían diez, cien les sustituían. Cualquier acción de
ellos actuaba en su contra, mientras que las nuestras multiplicaban su efecto.
Fácil, había sido fácil pero duro... Parece que la sangre es un bien escaso
porque de él se alimentan la mirada de los niños, las caricias nocturnas, las
risas, y sin embargo siempre se sabe cómo desperdiciada con generosidad.
Pasamos la
gran puerta de los monsgres, bajo sus mandíbulas deformadas por aguzados
dientes de bronce y plata. Dentro de la ciudad alta el sonido cantarino de las
fuentes aumentaba la sed. Los ecos de nuestros pasos sobre el adoquinado se
confundían con los de las chicharras. Ni un alma, salvo orgos y jeclas, nos
acompañaban en aquellas horas tórridas. Todos ellos daban muestras de
necesitar una siesta. Pero la fila no puede parar nunca, de enagua a enagua la
columna de arquetes transportaba el esplendor del Cachey, la garantía de su
poder.
Seguimos
subiendo, a veces resbalando con las piedras mojadas por el gotear de algún
cántaro, adentrándonos en la ciudad alta. En poco tiempo llegamos hasta una puerta en medio de la gran mole de la
muralla este. Era la entrada al aljibe, al palacio. Modesta, estrecha, ella
sola guardaba el honor mortuorio del Cachey, de toda la organización del Cachol
y por extensión de todos los ofibles.
La duda me
hizo detenerme un instante. ¿Merecía la pena? Habría más muerte, más
padecimientos. Algo, quizá la fuerza innominada que se apoderaba de mí, lanzó
el cántaro contra el orgo guardián golpeándole en la cabeza y lanzándole contra
la pared. El cántaro se rompió y la espada que había dentro tintineó sobre el
suelo hasta que la recogí y la levanté sobre mi cabeza. No había tiempo ya para
pensar. Todos me siguieron. El aire se llenó del ruido estruendoso de cascotes
rompiéndose. Ajusticiamos a todos los orgos y jeclas visibles y, como estaba
acordado, un grupo se ocupó de buscar el cuerpo de guardia exterior mientras
los demás entrábamos en el palacio por aquella estrecha puerta.
Recuerdo
que nos demoramos un latido de corazón asombrados de la tremenda cantidad de
agua oscura, fresca, que se almacenaba allí. Un Todolo estancado, retenido por
la fuerza de mil hombres para que otro pudiese morir con pompa.
Como una
tromba, como el propio aljibe liberado, fuimos subiendo, adentrándonos en el
palacio siguiendo una ruta concreta y estudiada, peleando brevemente con orgos,
degollando ofibles o jeclas por los pasillos. Sabíamos que la mayoría del
acuartelamiento interior estaría descansando o jugando. En silencio rodeamos el
pabellón de la guardia. No éramos más de cien, pero nos bastamos para cerrar
las puertas, abrir los depósitos secretos de pez -pensados para prevenir
rebeliones- y prenderle fuego. No teníamos tiempo, no podíamos pararnos a
escuchar los horribles gritos, el olor sofocante de la carne achicharrada.
Seguimos corriendo, conquistando pasillo por pasillo, habitación por
habitación de aquel enorme palacio cuyo plano era de lo poco que se había
salvado del Arci calcinado. Avanzábamos ciegos a los lujos, a las alfombras de
color azul, las pinturas, los pebeteros en oro, las ventanas ovaladas abiertas
a jardincillos remotos.
Alcanzamos
al fin las estancias últimas, dentro de tres círculos internos de murallas.
Recuerdo que me detuve ante la puerta de madera tallada. ¿Habría funcionado la
rebelión en las demás provincias? ¿En todos los acuartelamientos? Era tarde para
preguntarse. Entramos derribando la puerta, arracimados, enredando torpemente
cortinajes de seda sutiles como soplos de aire, rompiendo cerámicas casi
transparentes, como una manada de jamecles desbocados.
Creo que
me esperaba, llevaba años haciéndolo. Estaba tendido, mirando el meandro del
Todolo. Volvió la vista brevemente y miré aquellos ojos oscuros que recordaba jóvenes, ya casi muertos, gastados,
consumidos por el sufrimiento. Se decía que no dormía, acosado por
terribles pesadillas, y su cuerpo estaba delgado, apenas piel, huesos y fibra
tensa. Imaginé sus manos, las mismas que reposaban tranquilamente en eí
terciopelo del asiento, apretadas Jargos años, obligadas por una mente
implacable a firmar las leyes, los nombramientos crueles, las estrategias
alocadamente opresoras que tanto nos habían ayudado a vencer, y sentí de nuevo
una identidad común con aquella persona. Me llegó su amargura, el dolor y la
culpa que sentía por todos aquellos muertos inocentes y la firme convicción que
le había mantenido luchando contra sí mismo, obligándose al papel que el
destino había tejido para él.
Sí, mi
papel fue fácil, aunque nadie me crea, hasta que tuve que clavarle la espada,
obligar a mi brazo a presionar el mango sintiendo la resistencia de su pecho al
abrirse y dejar camino hasta el corazón.
Fue
entonces, sólo entonces, cuando me alcanzó el cansancio de tanta sangre, el
ahogo de tantos llantos. En las estancias abiertas del último jardín del último
circo, mi humanidad que cultivaba gusanos desde niño, que reía y amaba, por
fin pudo alcanzarme y cobrarse el tributo de culpa que todavía hoy padezco.
Ese dolor
en el pecho durante tantos años... la espada lo ha roto. Atrás dejo muerte,
desolación... espero que futuro y justicia. Qué absurdo, qué vana voluntad
intentar la felicidad, la perfección cuando esa gota de sangre colgando de mi
dedo es perfecta, roja como los labios que no besé, redonda y sedosa como el
perfil del viento, profunda como una noche sin luna, y breve, tan breve que no
le da tiempo a sufrir cuando ya cae, ya cae...
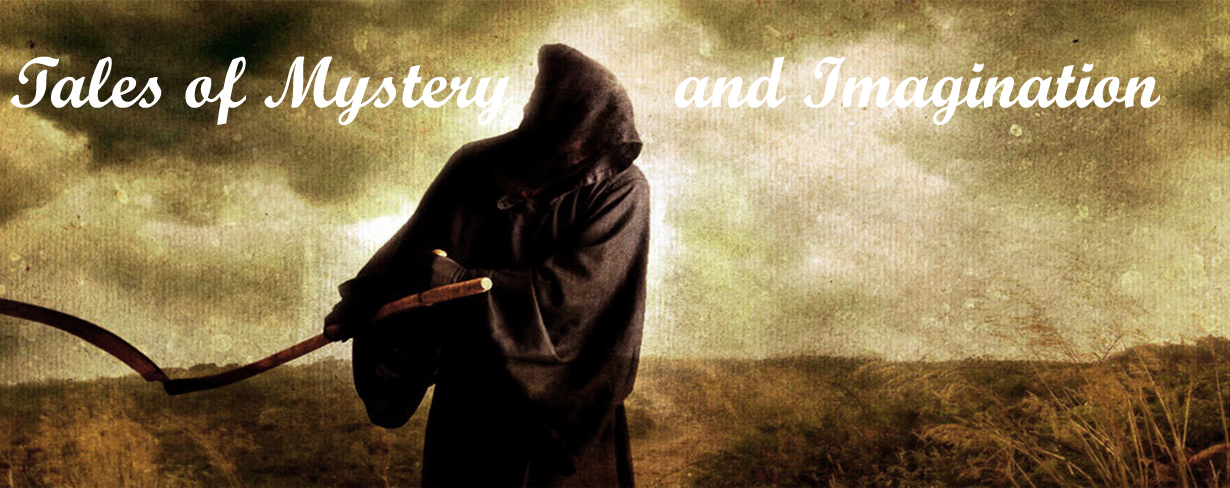

No comments:
Post a Comment